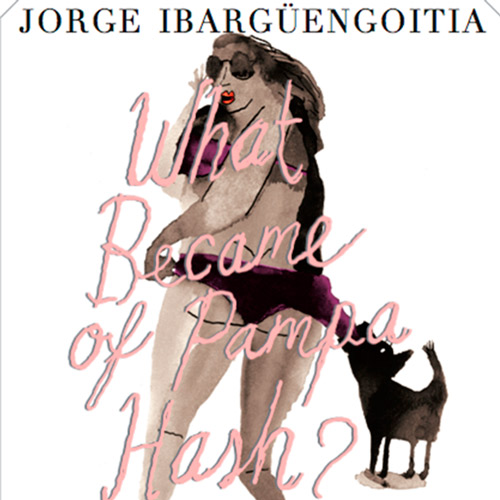No pocas veces escuché sus carcajadas de cuarto a cuarto. Lo oía desternillarse de risa. Su cara y labios enrojecían, asomaba su dentadura y empezaban a brotar lágrimas. Luego se sacaba los anteojos para limpiar las micas con un paliacate rojo, prenda que lo acompañó del principio al final.
—¿De qué te ríes? —inquiría ella con curiosidad.
—Estoy leyendo a Wenceslao Fernández Florez, ja, ja, ja.
—Ah.
Ilustre desconocido para lo que solía leer, supe que se trataba de un humorista español. Recientemente, atizada por la misma curiosidad de tantísimos años atrás, me adentré en El sistema Pelegrín, obra que, me entero, fue llevada a la pantalla grande en 1952 por el cineasta Ignacio F. Iquino, quien también firmaba como Steve McCoy y John Wood.
De lectura fácil y agradable, el autor coruñés y mi jarro de café me acompañan desde temprano. Tipo ocurrente, simpático, informado e imaginativo, quien fue a estirar la pata en Madrid.
Ya la espicharon ambos, escritor y lector, pero queda alguien que recrea las teorías de un profesor con pasmosas labia y persuasión. Aunque medio enclenque, pasea a sus interlocutores por situaciones inverosímiles ligadas con el futbol, el tenis, el golf, la lucha libre y hasta el amor.
Me encantan las palabras. Hace unos días llegó a mi léxico “parajismero”, con todo y mueca. Pelegrín me ha soplado “tongo”, “alevín” y “pimplar”. Y como un libro regala sorpresas, este salto en el tiempo de 68 años me devolvió, ahora en solitario, algunas de sus expresiones y forma de hablar.
—Entonces, ¿de ahí salieron cuando buenamente se pueda, estar envarado, perdidoso, boquear e intríngulis?
Omito el guion largo porque tengo la certeza de que las respuestas seguirán llegando…
Estimados lectores, recomiendo no poner pies en polvorosa antes de leer —y masticar con toda calma— tres frases del bigotón Pelegrín:
“El fútbol ha dejado de ser un deporte para convertirse en un sentimiento”. ¿Alguien se atreve a negarlo?
“Tened bíceps en el alma y podréis reíros de un hércules”. Para reflexionar y actuar.
“Pelegrín soplaba con furia en el pito que llevaba colgado al cuello”. Frase más mexicana que española, ¿o no?
Hasta la próxima.