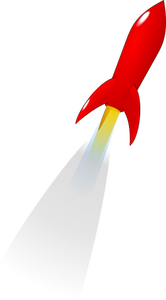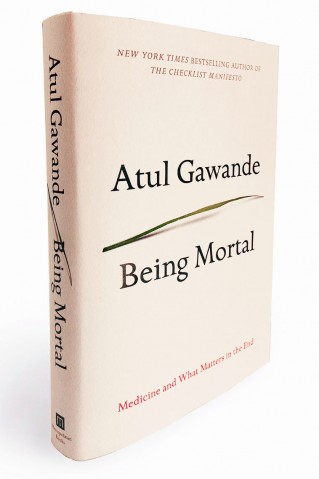La era de la tecnología que se alía con la búsqueda enloquecida de dopamina, es decir, de la recompensa instantánea. También con el protagonismo de la inteligencia artificial y su aplicación en campos como la medicina, el análisis financiero, la publicidad, la investigación científica y los asistentes personales digitales, como Siri, Alexa, Aura, Irene, Sara y Cortana, a quienes, por cierto, me da flojera recurrir.
Recién leí Recupera tu mente, reconquista tu vida, el último libro de la hoy muy viral psiquiatra Marian Rojas Estapé; la cito: “Una sociedad adicta al placer —y con adicta me refiero a que consume productos dopaminérgicos de modo constante, inconsciente e ilimitado— tendrá serias dificultades para gestionar el dolor, el sufrimiento o el malestar”.
Cierto que la doctora ha hablado sobre las hormonas y la mujer —yo era todavía veinteañera cuando un gastroenterólogo, sabio y avezado, me dijo que eran lo peorcito que Dios nos había endilgado—. Marian igual menciona el síndrome de tensión premenstrual, pero me pregunto qué porcentaje de los especialistas saben que existe el desorden disfórico premenstrual (PMDD, por sus siglas en inglés), lo encaran con ímpetu y le dan la relevancia que tiene.
Ya pasó más de una década e incluso diría que cerca de 15 años. En esos ayeres hice todo lo posible por saber qué diantres me pasaba cada mes, al principio unos 10 días antes de que llegara la menstruación. Un infierno. A toparse, con un frentazo a todo vapor, con la apatía y la planicie, con una absoluta falta de motivación que llegaba propulsada a chorro con mensajes de hartazgo, cansancio, deseos de no seguir adelante, recriminaciones, ensimismamiento voluntario, tristeza y malestar general.
Además del coctel emocional, esa desazón, vigente aún y de mayor duración, se acompaña de dolor articular. El agujero en el que entro es profundo, negro, y tiene las uñas afiladas. Siempre dispuesto a rasguñar y a ensangrentar la poca energía que queda para empujar la rueda de la vida. Hasta que llega la noche, ¡bendita!, acompañada por un caramelo agridulce que indica que brincaste el día.
Me parece sensacional que se cree conciencia sobre la máxima relevancia de la salud mental: violencia, niños y adolescentes descuidados, pantallas que distorsionan la realidad y rompen con el aquí y el ahora; intolerancia e irritabilidad acentuadas; sentimientos de insatisfacción descollantes; ideación suicida; desolación y malestar que hay que silenciar para no parecer “raros”, “inadaptados”, “diferentes”, ¡enfermos!
Si sale de lo común, ¡a callar! La pandemia encendió las alarmas y reveló lo que suele velarse, aunque creo que los maremotos mentales siguen siendo tabú y estigmatizan a quien los padece. ¿Por qué las mujeres tenemos que “acostumbrarnos”? En un artículo de la BBC leo lo siguiente: “Living with suicidal thoughts every month was something [H] had become used to”.
La era de la tecnología y la información… ¿¡Para qué!? Arriba aludí a una sarta de incautas creadas con IA. Sepan que, por más que las afinen y pulan, jamás serán víctimas del trastorno disfórico premenstrual (TDPM). Se necesitan mujeres que, como quien escribe, se atrevan a hablar de él sin tapujos; mujeres capaces de recurrir a especialistas de la salud —ginecólogos, psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, internistas— que les pongan sobre la mesa, con un mantelito «protector», el hecho de que la negrura mensual y menstrual puede tener una causa concreta y manejable.
Aventuré mi autodiagnóstico cuando durante un tiempo llevé una especie de diario en el que plasmaba lo que iba sintiendo, ya fuese emocional, físico, o un batiburrillo de ambos. Extraño padecimiento hormonal ligado con la fase lútea y que confirmó mi psiquiatra, hoy convertido en todo un rock star. Fue como alcanzar la cordillera del Karakórum sin anuncias bajas: aliento, alegría y esperanza.
Esa depresión que veía venir cada veintitantos días, con desasosiego y terror, se convirtió en un desafío; sin embargo, conocer el porqué, me ayudó a cambiar la perspectiva de un desorden que, en silencio, aniquila.
¡Nada de ser víctimas ni de acostumbrarnos a malvivir! ¡Creemos conciencia del síndrome disfórico premenstrual! Aquí, en México, estamos en pañales, y al parecer lo padecemos entre 5 y 8 por ciento de las mujeres en el mundo.