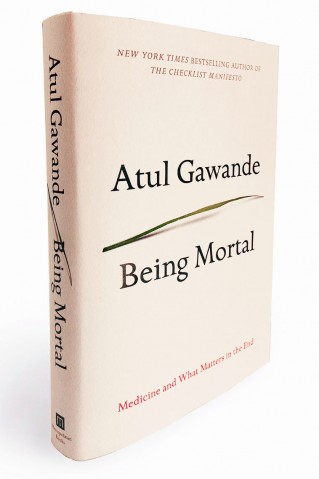¿Imaginaban sus propios universos? ¿Creaban de la nada, valiéndose de palos de escoba, ramas, cuerdas, tierra, pasto, pétalos y piedras? ¿Conocían los mismos juegos que sus amigos —doña Blanca, listones, resorte, policías y ladrones— y podían entretenerse durante horas sin necesidad de un juguete? ¿Acaso una pelota o un bote para patear? ¿Experimentaron la adrenalina de las escondidillas y el placer de mojar a alguien cuando tronaban un globo de agua? ¿Siguieron el recorrido de las hormigas y se percataron de lo que son capaces?
Lo anterior, si eres más nuevo —ya no se diga niño o recién salido del cascarón—, se quedó en el antaño. Basta escudriñar lo que hogaño sucede dentro de un avión. Unos pierden el sentido nada más sentarse y abrocharse el cinturón. De esos hay quienes roncan o bufan, otros que babean y unos cuantos con apnea del sueño. Eso sí, nomás huelen la comida y abren el ojo para acomodar la mesita plegable.
Aplastarse, dormir, hacer ruido y tragar es cosa de todos los tiempos; sin embargo, decantarse por la observación implica constatar que la comunicación se ha transformado en un “diálogo” humano-máquina; carne y hueso-pantalla. Una vez en el aire y después de repartir audífonos, se oye la voz de una sobrecargo —¡albricias!— que anuncia la buena nueva: los pasajeros ya pueden hacer uso de sus devices.
Acto seguido, como si se tratase de un ataque de minúsculos insectos, la gente se empieza a mover: manotea, sube y baja los brazos, se yergue para hurgar en mochilas y compartimentos. Lo hacen con dedos más o menos tecnológicos y también se contorsionan para no golpear al vecino. Total, que el de por sí reducido espacio se llena de caras iluminadas por una explosión de artefactos digitales que cierran ojos y oídos a las impertinentes distracciones humanas.
Los auriculares se apresuran a salir de sus bolsitas para conectarse a una pantalla individual que aísla al viajero del resto de sus congéneres. El señor de al lado, panza protuberante, resuella cual oso; luego, algo en su inconsciente hace que salive ante la expectativa de seguir echándole fruta a una piñata que, a decir verdad, no necesita ni tres nueces, y, por último, engulle todo lo apilado en la charolita plástica. Buche lleno, tápase las orejas con unos audífonos que, de menos, son Bose.
Dato curioso el de la incesante y contagiosa inoculación de marcas por todos los canales habidos y por haber —en este caso pasa chisme el virulento TikTok—: parece que los AirPods dejaron de estar in; han dado paso a la tendencia retro de los auriculares con cable. Con todo “peladito y en la boca”, nadie requiere de la capacidad de imaginar para enterarse de que entre los usuarios se cuentan Bella Hadid, Lily-Rose Depp y Zoe Kravitz (los apellidos me suenan, pero a estos acabo de “guglearlos”).
Total, que los diálogos humano-humano han pasado de moda. Hacíamos amigos en los gimnasios; conectábamos en un medio de transporte; la señora hacía migas con la camarera del hotel; comensales que platicaban de mesa a mesa; encendida conversa entre marchanta y cliente; se conocía a los vecinos y se solía saludar en un elevador.
Sucede que además de la incomunicación que propinan los gadgets, hoy ignoramos si a nuestro lado tenemos a un ente de mecha corta: asesina, sicario, narco o sencillamente un naco o naca, que no es un indio, sino una persona carente de la más ínfima educación, asunto que de ninguna manera se relaciona con colores, razas, preferencias, tamaños, creencias ni continentes. (¡Aguas!, sensiblería a la orden del día.)
Sería estúpido oponerse a los avances tecnológicos, aunque, como en todas las épocas, «debería» hacerse buen uso de ellos, cosa que no va a suceder. En este instante, con más de medio siglo a cuestas —me lo recuerdan articulaciones, cambios hormonales, dolores que aparecen y se van sin dejar rastro, mareos esporádicos, osamenta con caja de música integrada—, no me imagino en la cama con una IA que masajee mis músculos con aceite de lavanda francesa, ni a un robot que se aproxime al orgasmo cuando paladea un queso cambozola acompañado con los mejores y más dulces higos y cerezas, y muchísimo menos a un ser de apariencia humana que pretenda conversar conmigo de alma a alma y hasta el fondo de las profundidades del complejo cerebro de los categorizados homo sapiens sapiens.