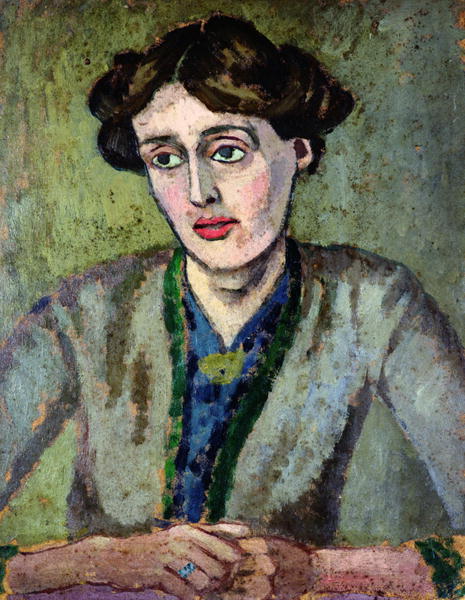Toman otro rumbo. Se van, e ignoro si secretamente eligen su derrotero, pero es para navegar otras aguas con las que contar nuevas historias. Se convierten en libros con páginas por escribir y también en un cúmulo de interpretaciones posibles. Algunos guardan los secretos de más de un siglo y puede ser que otros apenas lleguen a los 40, pero el cambio de manos les regala vida, tiempo y posibilidades.
¿Por dónde anduvieron?, ¿qué tanto husmearon en la casa de los abuelos de la Roma?, ¿lograron descifrar lo innombrable?, ¿quién espiaba a quién?, ¿se embebieron de los aires conventuales de la madre? ¿Y los de Tres Picos?, ¿se acoplaron a una escritora coja, a un notario epiléptico y a la muerte de cuatro hijos?, ¿intuyeron lo que sucedería en uno de los cuartos de baño de la planta alta?
¿Atestiguaron, en fin, pactos de sangre, mentiras, promesas incumplidas, traiciones o existencias ocultas? Incluso unos cuantos deben haber pertenecido a bisabuelos y tatarabuelos, así que vienen de lejos y cada cual con su pátina.
La lámpara de cabecera y el pequeño reloj circular se van a Bélgica. Vicente, tipo interesante; tatuado, con aretes y varios anillos, de inmediato puso el ojo en una pluma Cross y en un “frijol” —por no decir huevo— de madera. Enfatizó que colocaría la pluma en la oficina del hotel que tiene en Tepotzotlán. Elena, por su parte, le dio lustre al pez de cerámica austríaca que siempre percibí entre bambalinas.
Hace poco encontré una vajilla que estuvo guardada cerca de 12 años. Pintada con florecitas negras, o sea, ¡cero mi gusto! El chiste es que, con harta maña, tenía un papelito pegado en el que se leía “vajilla F”, decisión unilateral de mi hermana. Aunque “me pertenecía”, se fue con una señora que irradiaba alegría e ilusión nada más de pensar en cómo luciría sobre la mesa y con los platos servidos.
Para mi satisfacción, también el personaje quijotesco —alto y enjuto—, Arturo, se acercó al tenderete. Dueño de una casa antigua en la calla de Francisco Sosa, en Coyoacán, se llevó la copia de un Tiziano en la que el bueno de Alberto Lezama retrató al papa Paulo III.
Como hice alusión al “Lugar de Coyotes”, del náhuatl, les cuento que los primeros en dejarse venir, cual marabunta, fueron los susodichos. Preguntaron al mismo tiempo e hicieron alharaca con la finalidad de distraer a los marchantes, que andaban ocupados con el montaje del puesto número 24.
Lo sucedido con los discos compactos —música clásica de la mejor calidad, no pirata, y monumentales compositores y directores— y las películas fue otro cantar. Apareció Raúl, cayotín que claramente iba a revender el contenido de tres bolsas grandes de plástico y una cajota.
—Se lleva todo en $2 000.
—Le doy $1 100.
—Nel. Todos los discos son originales, a usted ni le gusta la música clásica, y además va a sacar más lana con la reventa.
—$1 200.
—Ya le dije que no, lo menos son 2. Es una ganga por todo lo que se va a llevar, así que no le haga…
—Voy a dar una vuelta y regreso.
Nadie más se fijó en ese cargamento, así que quedaba claro que si Raúl volvía iba a tener que “bajarle”. El tiempo pasaba y, de repente, ¡»tiburón a la vista”.
—¿Tons qué?
—¿Qué de qué?
—$1 200.
—Ah, qué necio es. No le voy a regalar la colección de mi papá.
—Ps’ ya de seguro hasta vendió algunos.
—Mire, Raúl, la gente ha preguntado y no vendí porque usted fue el primer interesado. Yo sí tengo palabra.
—Yaaaa, que sean $1 200.
—A ver, así se la pongo, llévese el tambache en $1 500.
No quería quedarme con ellos y sabía que se iba a animar.
—$1 300.
—No, $1 500. ¡Ya qué le piensa, Raúl!
—$1 400.
—Ay, por favor, ya suelte los 100 pesos y todos contentos.
—Ps’ pa’ la gasolina…
—Bueno, pero usted qué bárbaro, ¿eh? Ni necesita pa’ gasolina y sabe bien que va a tener ganancia. La que está vendiendo barato soy yo. Se pasa, Raúl, ya nada más diga que sí…
—‘ta, pues, $1 500.
—¿Ya ve?, ¡santas pascuas! Ándele, ya ahueque el ala con todo.
Una experiencia para soltar y abrirles la puerta a objetos que no elegimos, pero que ocuparon un espacio en la casa familiar. Objetos que crearon ambientes eclécticos. Objetos que le dieron personalidad, calidez, aplomo y cohesión al conjunto. Cohesión que no hallo en los parajes de Carlos Slim, más bien fríos, inhóspitos, megalómanos y plagados de edificios-enjambre.
Hasta la próxima, ¡ya en diciembre!