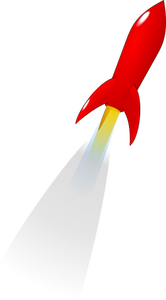La puerta con escotilla le organizaba un viaje hasta el Nautilus del capitán Nemo. Poco importaba que fuera batiente y de madera. Se entrometía entre el antecomedor y el comedor; entre la cocina, calientita, y el estudio y la sala, fríos y oscuros.
En uno de sus vaivenes se cruzaron la niña y un hombre. Tenía que atreverse, así que levantó la barbilla para alcanzar sus ojos claros. En ese intercambio de miradas con significados disímbolos, reinó lo insondable. Ambos escucharon la frase, pero a la voz, como era de esperarse a los 11, le faltaba madurez:
—Papá, estoy mal, necesito ayuda.
Un miedo atroz a lo que concebía como locura —aún se oía hablar de “manicomios”—; a perderse en su íntima negrura; a tener que resistir y cargar con la existencia; a petrificarse, sola, en el horror de la angustia.
Pero tenía que haber una salida, otra oportunidad. Muchas veces quiso ser un perro callejero, que se la tragara la tierra, no despertar a la mañana siguiente, hacer un trueque de cerebro. ¡DESAPARECE R! Se antojaba difícil sin jalar el gatillo (¡pum!), sin una escena de pies colgantes, sin el salto al vacío, sin un corte preciso a la yugular.
Con todo, descubrió que no era suicida. Y qué fastidio, porque nada había peor que estar consciente de que la línea entre la cordura y la locura era delgadita, tambaleante, casi invisible. Además, en una de tantas maquinaciones se le ocurrió que la otra orilla podía resultar peor. ¿Peor?… ¡Esa sí sería una tragedia!
Dio los primeros pasos de su viacrucis. En la terapia de grupo, lo que les afectaba a dos “compas” era totalmente cotidiano y light. Uno no tenía coche para transportar a la niña que le gustaba y la otra sacaba malas calificaciones.
¿Cómo escupir algo así?: “Les tengo pánico a las mujeres tocineta, bien pasadas de lorzas, y ando con las antenas afinadas para detectarlas”. Nel. A guardar silencio y, de plano, a consolarse por no ser la peor. Juan llegaría, perdido, al pabellón psiquiátrico del Español.
En el trayecto hubo un Judas Iscariote, una “maravilla” de psicoanalista que le rajó la confianza depositada sin cortapisas durante varios años. Tamañito animal. Le haría honor a su apellido, aunque no por ser el rey de la selva. Era un paria narcisista que, creyéndose águila real envuelta en huevo, terminó con un yo desplumado. A los ojos de su paciente, su superego cayó en una cloaca y se ahogó en aguas negras.
Reyes puso su rúbrica en el calvario. Fueron años aprovechados en los que no cupo el maniqueísmo, pero seguía teniendo sus sesiones desde la razón, es decir, conteniendo el paso de la vorágine de sentimientos. Haría falta tiempo para que explotaran con toda la fuerza de lo reprimido, con todo el impulso de un cáncer que tenía que abrirse paso a como diera lugar antes de pudrirse en las entrañas del dolor, la culpa, el enojo, el miedo y el rencor.
Hubo una tregua antes de que el peregrinaje estallara. Coincidió con un periodo de estudio y docencia en el extranjero; con el derrumbe de las Torres Gemelas en Manhattan; con la muerte del “psicoanalista familiar”; con la primera experiencia de nieve que no solo se sentía en el pecho; con la recuperación de un tendón de Aquiles recién reparado; con la vida en un país donde, de no haber sido por las varias nacionalidades coincidentes en un departamento de lenguas, habría resultado tedioso convivir con puritito gringo.
La escotilla del Nautilus se hizo real. Cerrarla implicaba dejar atrás el día, un día que esperaba ser escuchado, salvado, más llevadero. Días con sus noches, sus minutos y segundos, sus tonos negros y blancos en busca de una paleta maleable.
Llegó 2006. Y con el trabajo, el compromiso y la confianza mutua llegaron las lágrimas, las emociones embarradas en la piel, la piel ávida de sensaciones, el nudo atorado entre el pecho y la garganta, el corazón que aprendió a doler, el dolor que fue atrapando a un cuerpo acostumbrado al resquicio craneal y al dominio de la mente.
Costaba creer que fuera la primera vez, sobre todo después de tanta voz, de cuantiosas palabras que iban y venían de un sillón a otro sin devolver un eco, de varios intentos que pavimentaron la entrada por la puerta grande, como la de Israel Galván en la plaza de toros de la Maestranza.
Años y años de manejar con destino a la cerrada. La puntualidad fue impecable; impoluta la decisión de vomitar sin filtro, pasara lo que pasara. Nada de mentiras ni engaños. Editar solo a partir de la verdad.
Una vez que se descubre que el único mérito humano consiste en ser un poco más conscientes del costal que llevamos a cuestas, llenito de prejuicios, creencias, estereotipos y un titipuchal de conductas inoculadas, entonces aceptamos que no hay retorno, que hallar las posibles salidas de nuestro laberinto nos hace mejores personas.
Años y más años de caminar hacia el cuarto de mis secretos —otros no tan secretos—, de subir las mismas escaleras, de sentarme en el mismo sillón y de observar a la misma mujer; ella, que logró dar vuelta a la llave de una cerradura que cedía poco a poco a una aceitada de afecto, comprensión y honestidad.
Fue ahí donde aprendió que un enojo no implica una ruptura ni un abandono definitivos. También asimiló que del consultorio nunca saldría un alma virgen, aunque sí un ánima revolcada en beneficio propio. De ese lugar se retiró alguien que aceptó que corría vida por su sangre, a pesar de baches, hoyos, ranuras, pozos, abismos, fumarolas y hasta arena en los lagrimales.
Al final, los pasos del Calvario, ya mucho menos calvario, se apagaron, en un tris, por Zoom.