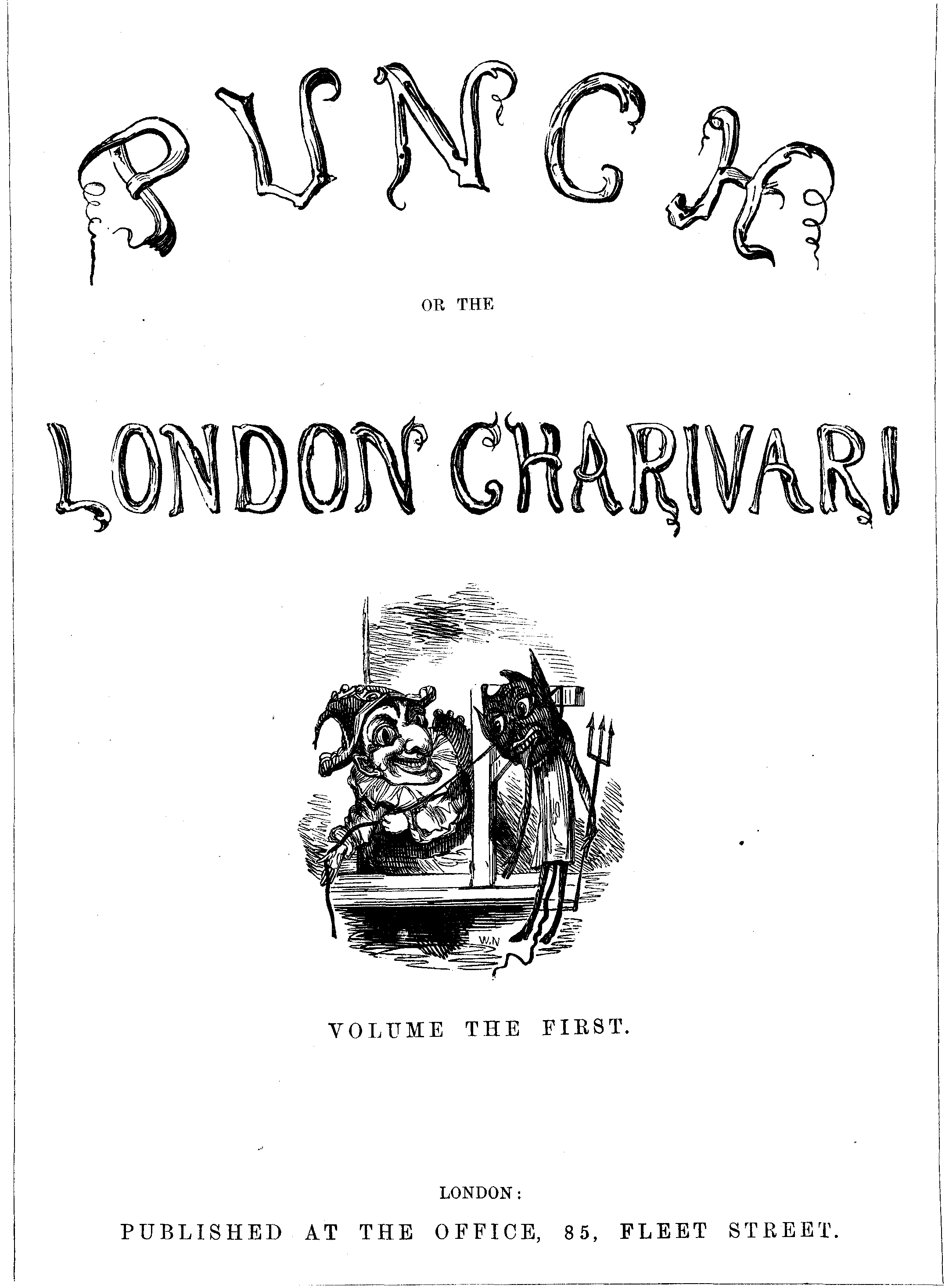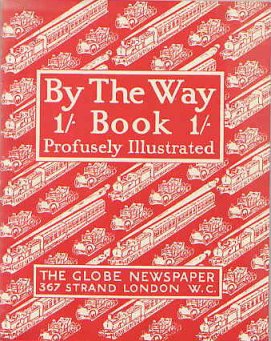Rosa Montero y La loca de la casa. Mi primer audiolibro, que no podcast. Gocé cada minuto del relato. Claro, de repente me escapaba al mundo del ajetreo y la cotidianidad, así que había que volver atrás, cosa harto simple. Entonces jalaba mi atención para escuchar a la novelista en voz de Elsa Veiga, estupenda narradora, sapiente de ritmo, tono, pausas, subidas y bajadas.
Hubo clasificaciones diversas de escritores aventuradas por diferentes autores. Entre los mencionados, recuerdo a Italo Calvino, Mercè Rodoreda, Ana María Matute, Juan José Millás —uno de mis favoritos—, Joseph Conrad, León Tolstói y Stephen Vizinczey, entre muchos otros. Montero jamás olvidó el papel de las esposas de los «monstruos», algunos narcisistas y vanidosos en extremo, ni la gran literatura hilvanada por mujeres.
Lectora empedernida, devota de la capacidad de imaginar, de crear personajes y universos que borran a escritores y escritoras —antes no hubiera incluido esto del género—; mujer creativa enhebrando historias sin descanso, entre otras razones para conjurar la negrura del insomnio.
El título de la obra me recordó mis años de estudiante en Rhode Island, donde parte de lo mejor que me pasó fue leer a varias autoras españolas, como la mencionada Rodoreda, Carmen Laforet, Esther Tusquets y Carmen Martín Gaite, quien escondía a la loca de la casa en su cuarto de atrás. El cuarto de atrás, novelón que juega con la presencia y la irrupción del inconsciente, al que Montero llama subconsciente.
Confieso mi debilidad por lo español de España: películas, series, creadores, su manera de hablar y expresarse. Baste un botón de la estupenda Rosa Montero para cerrar este retazo: “Tal vez esté escribiendo este libro justamente para preguntar al fin qué sucedió. Tal vez en realidad todos los escritores escribamos para cauterizar con nuestras palabras los impensables e insoportables silencios de la infancia”.
Chapeau!