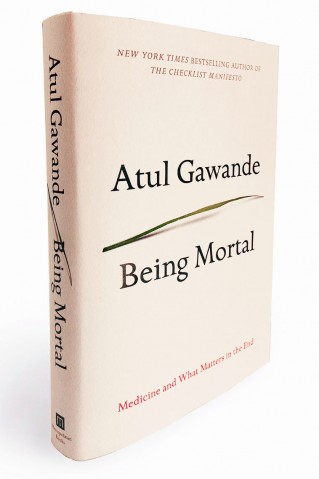Ese largo pasillo por el que iba y venía unas 40 veces al día. El mismo que Bella, la perra shih tzu de 14 años, con cuya vejez llegaron sordera y muy escasa visión, por no decir nula. Está convertida en un saco de manías y signos vitales, entre los que se cuentan recio ronquido, sonidos difusos, bufidos y lengüetazos, que no hacen más que avivar el horripilante olor que despide su cuerpecito peludo, el de una bola andante que todavía encuentra su comida, mueve la cola, pide salida con la pata y se estimula con alguno de los peluches que le salen al paso. Admirable. Quizá su origen tibetano le dé esa vibra zen.
Recorría alrededor de 37 metros para llegar al cuarto de “la cojita”. Pierna inmóvil con escayola del tobillo a la parte alta del muslo. Muletas y silla de ruedas a su alcance, igual que medicinas, celular y cargador, computadora y base plástica para evitar sobrecalentamiento del regazo. Cuidadora privada y dedicada durante pasadita una semana; ofrecía café o té, y, con o sin su venia, preparaba desayuno, comida y cena. Nada complejos, aunque iban aderezados con cariño, algo de creatividad y espíritu de servicio.
El chiste era asegurar que se alimentara conforme a un horario, además de procurar que no le faltara nada. De otra manera, podía permanecer sola y su alma, sin perra que le ladrara. Eso sí, la fiel Bella se encargaría de entretenerla (¡otra noche sin pegar ojo!), ya con luces apagadas y puertas cerradas, haciendo valer su presencia —sigilosa al caminar a tientas— con cada numerito que, sin querer, le tenía preparado a la mujer que para entonces sumaba un par de cirugías en la rodilla derecha: reparación de tendón rotuliano, para ser precisa.
Mi primera noche fue digna de algún círculo del infiero de Dante. El viaje y la llegada a Gilroy me tenían segregando adrenalina. Estaba cansada, pero con energía en cada poro de la piel. Celebraba un logro más: volar a California y apechugar. Mediría mis riesgos, pero nada de pedir ni imponer en territorio ajeno. Logré conciliar el sueño, aunque de repente escuché la alarma del teléfono de mi sobrino. ¡Con un demonio! Me esperaba un día de medio arrastrar la cobija.
Por supuesto, él dormía a pierna suelta en la recámara de al lado, después de su inmersión diaria —hasta la madrugada— en los vericuetos de los videojuegos. En cambio, yo, ejemplar de reposo ligero, abrí el ojo como resorte. Me dispuse a conciliar el sueño cuando se activó por segunda vez: ¡carajo! Pa’ acabarla de amolar, el cucú del reloj francés acababa de abrir la puerta. Me levanté y recorrí el pasillo antes de las 6 de la mañana. “La cojita” y yo compartimos terrores nocturnos provenientes de distintas zonas cavernosas.
Desde México advertí, con dedo flamígero, que no me haría cargo de alimentar a las mascotas: Bella, la vetusta; “Minion”, de personalidad paranoide, y Luna, gata amigable y poco arisca. Como la descendencia de la paciente tenía sus actividades, asumí el papel de dama de compañía solícita y dispuesta. “La cojita”, equivalente a mi hermana, me hizo sacar una lata de comida para perros del refrigerador. Huelga decir que asomaron las arcadas. La segunda lata, que tomé del “pantry” y que ostentaba una cuchara fría enterrada en la mezcla café excremento, me reconcilió con la textura y el olor de ese enigma.
Era de esperar que el tiempo transcurriría a gran velocidad; además de estar en la era de la inmediatez, de los incesantes estímulos, de las pantallas que lo abarcan todo y del “lo quiero, ¡ya!”, se vive con una prisa que, interna o externa, provoca la sensación de que el helado se derrite más rápido, la cachipolla se entremete en nuestras capas, y las noches y los días se suceden como el agua de río que enfoca su cauce en arrastrar cuanta piedra se pone en su camino.
Disfruté enormemente su casa y sus espacios, quedó nostalgia del pasillo y del brebaje mañanero. Conviví con Paula en circunstancias favorables para ambas. Sospecho que ni ella ni yo queríamos que llegara el momento en que de nuevo se bifurcaran nuestras elecciones vitales; sin embargo, caben aquí la conciencia y la certeza de que la rapidez nos dejaba con un buen sabor de boca…
Hasta la próxima. Espero no tardar.